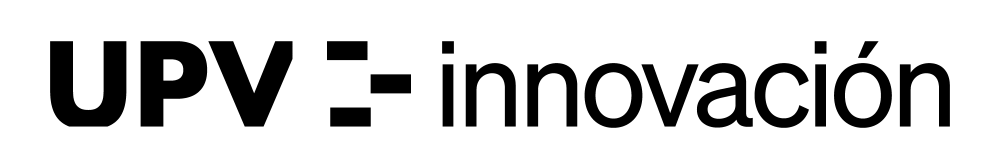Por que necesitamos la regulación del CRSPR y las nuevas técnicas genómicas (NTGs) en Europa


José Miguel Mulet
Catedrático de la Universitat Politècnica de València y vicedirector del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP)
Desde el nacimiento de la agricultura hemos modificado todas las especies que nos dan de comer. Los plátanos silvestres tienen pepitas y los tomates y patatas eran muy tóxicas, pero fuimos seleccionando aquellos que acumulaban menos toxinas y que nos servían como alimento. Al principio se hacía por observación, selección y como mucho cruces o hibridaciones. Con el avance del conocimiento científico, descubrimos herramientas para hacer que este proceso fuera más rápido y eficiente. En vez de esperar que las mutaciones aparecieran, podíamos utilizar radiactividad o productos químicos para que se produjeran de forma masiva y así obtener variedades mejoradas de forma más rápida. Esta técnica, llamada mutagénesis inducida, empezó hace más de 100 años y es como se han generado la mayoría de plantas y animales que nos dan de comer.
Luego aparecieron técnicas celulares que nos permitían clonar plantas y animales. Hasta aquí, nadie se preocupaba con la forma de obtener variedades. Esto cambió a finales del siglo XX cuando la ingeniería genética nos permitió cambiar genes de un organismo a otro. Parece que eso era malísimo y en Europa decidimos hacer una legislación tan restrictiva que venía a ser una prohibición encubierta. Pero solo para los agricultores, ya que lo que no se permitía era sembrar. En Europa hemos comprado, utilizado y comido transgénicos, pero salvo una excepción, todos importados. A pesar de la mala fama, hoy el 80% de la soja mundial y más del 70% del algodón, entre otros cultivos, son transgénicos, por lo que parece que goza de aceptación.
Pero la tecnología ha seguido avanzando. De la misma manera que podemos hacer un injerto cortando una yema con precisión, con el CRISPR-Cas9 podemos hacer lo mismo en el ADN. Eso nos permite reducir el tiempo necesario para desarrollar nuevas variedades. Sus aplicaciones van desde el desarrollo de cultivos resistentes a plagas hasta la creación de variedades más nutritivas y sostenibles. Con lo cual sería una herramienta para afrontar los nuevos retos que nos plantea, entre otros, el cambio climático o la presencia de plagas cada vez más frecuentes por el aumento de importaciones de terceros países. Sin embargo, ya pesar de que la tecnología fue descubierta por el ilicitano Francisco Martínez-Mojica, en la Unión Europea, el miedo a la palabra “editado” ha llevado a meter el CRISPR provisionalmente en el mismo saco regulatorio que los transgénicos, y no precisamente para proteger al consumidor, sino para calmar a los activistas y a los partidos políticos que los respaldan. Ahora mismo Europa está por detrás de países que ya tienen una regulación específica sobre el CRISPR como Estados Unidos, China, Rusia, Canada, Brasil o Aragentina. Pero Europa también está por detrás de Malawi, Nigeria, Kenia o Ghana, que ya tienen la regulación en vigor. Y esto no es algo que necesitemos en el futuro, sino ya. Mientras llega la regulación, Japón (un país que en origen era antitransgénicos) ya ha desarrollado un tomate rico en un aminoácido que puede proteger la salud cardiovascular y dos variedades de peces modificadas por CRISPR. En Estados Unidos y Canadá tenemos mostaza y colza editada en el mercado. Una de las primeras cosas que hizo Gran Bretaña tras el Brexit fue una normativa sobre el uso de CRISPR y en abril del 2025 sacó una variedad de plátano editado que no se parde al cortarse.
En este contexto, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur adquiere un cariz dramático. Mientras prohibimos plantar variedades transgénicas o CRISPR, abrimos las puertas a productos producidos con estas técnicas. ¿Ironía? No, las consecuencias de una política agrícola desastrosa. La cuestión es que vamos a competir comercialmente con una azada y una hoz, mientras enfrente utilizan tractores y cosechadoras. Obviamente, al final del día, los de la cosechadora y el tractor tendrán más sacos de trigo en el granero. Pues eso nos ha pasado durante 20 años con la soja y el maíz transgénico que venía de América y Asia y que da de comer a nuestro ganado, y eso nos va a volver a pasar con las variedades CRISPR.
Puedo decir que he participado en varios paneles de expertos que se han reunido con los eurodiputados en el Parlamento Europeo para explicarles para qué sirve esta técnica y sus diferencias con los transgénicos. El martes 2 de abril pude hacer lo mismo ante la comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del senado. Parece que los políticos son ahora más receptivos. Esperemos que la ley salga adelante.
Y no puedo dejar de mencionar que hace tres meses, en Italia, un campo experimental de viña editada por CRISPR sufrió un ataque vandálico por parte de grupos ecologistas. En Europa, los ecologistas siguen teniendo una influencia desproporcionada en la Unión Europea, influencia que no correlaciona con su impacto social. Por poner un ejemplo, las cuotas de los socios de Ecologistas en acción no cubren ni el 2% de su presupuesto, siendo su principal fuente de financiación el propio Ministerio de Transición Ecológica. Si queremos salvar a la agricultura europea y no cometer el mismo error que cometimos con los transgénicos y con otras tecnologías agrarias, deberíamos hacer más caso a los científicos y menos a los de la pancarta. Nos va el futuro del campo en ello.